
Noticias
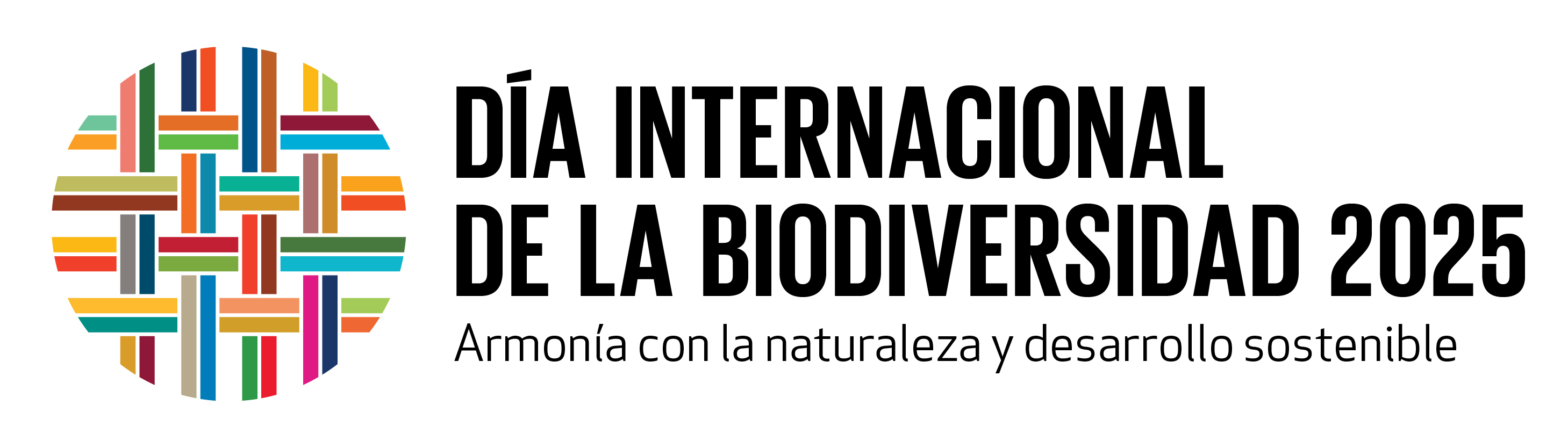
Los zoos y acuarios de AIZA, impulsores de la conservación y reintroducción de especies ibéricas
CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD, LA ASOCIACIÓN DESTACA EL VALOR DEL TRABAJO EN RED ENTRE ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS EN ESPAÑA Y PORTUGAL
En plena cuenta atrás para frenar la pérdida acelerada de especies, la biodiversidad se abre paso hoy en la agenda pública como eje de reflexión y acción urgente. Cada 22 de mayo, el Día Mundial de la Biodiversidad nos recuerda que la vida en la Tierra es tan rica como frágil, y que su equilibrio depende del esfuerzo colectivo. Ante esta situación, los zoos y acuarios de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) actúan como auténticos pulmones conservacionistas: espacios donde ciencia, compromiso y colaboración se traducen en programas reales de protección y recuperación de especies en peligro.
En un mundo cada vez más urbano y digitalizado, los zoológicos tienen, además, la capacidad de acercar la naturaleza a quienes no la tienen al alcance. La experiencia directa con la fauna, acompañada de talleres, visitas y actividades vinculadas a fechas como la del Día de la Biodiversidad, permite generar empatía, comprensión y una conexión cercana a los retos de conservación.
AIZA agrupa a 50 instituciones en España y Portugal que, lejos de limitarse a exhibir animales, forman parte de una red técnica y científica que trabaja con más de 3.300 especies, el 71% de ellas amenazadas según la Lista Roja de la UICN. De hecho, sus centros albergan 457 especies clasificadas como amenazadas, incluidas 96 en estado crítico y 3 ya extintas en la naturaleza. AIZA, en coordinación con organismos internacionales como EAZA (Asociación Europea de Zoos y Acuarios) y WAZA (Asociación Mundial de Zoos y Acuarios), lidera proyectos que combinan cría en cautividad, reintroducción en hábitats naturales y programas de bienestar animal con una sólida base ética y genética.
Los zoológicos y acuarios de la organización representan una red viva al servicio de la biodiversidad. Una red que trabaja, investiga, educa y colabora, tanto dentro como fuera de sus instalaciones, para que las generaciones futuras puedan seguir descubriendo la riqueza natural. Los zoos de la red colaboran activamente con las instituciones de España y Portugal en la realización de proyectos con la fauna amenazada, como por ejemplo la rana pirenaica, el tritón de Montseny, la chuchanga de Samarines, el tiburón ángel, la raya mariposa, la saboga, los murciélagos locales, el búho real, tortugas galápagos o caretta, el salinete, el fartet, el gallipato, la carraca europea, el turón, el Ibis eremita o el águila imperial, entre otros muchos.
Selwo Marina – Fundación Parques Reunidos
En un pequeño rincón del litoral andaluz, Selwo Marina se ha convertido en el escenario de una de las iniciativas más prometedoras para la recuperación de una especie tan emblemática como amenazada: la tortuga boba (Caretta caretta). Bajo el impulso de la Fundación Parques Reunidos y en estrecha colaboración con la Junta de Andalucía, este centro participa desde 2024 en el programa Head Starting, una estrategia de conservación que apuesta por el acompañamiento temprano de crías nacidas en condiciones controladas hasta que estén listas para enfrentarse, por sí solas, al océano abierto.
El Head Starting nace de una premisa tan sencilla como ambiciosa: si se consigue que las pequeñas tortugas superen su primer año de vida —el más crítico, debido a su vulnerabilidad frente a depredadores, contaminación, y el impacto creciente del cambio climático—, las probabilidades de que lleguen a la edad adulta se multiplican. En la práctica, esto implica acoger a las crías desde el momento de su nacimiento y proporcionarles durante doce meses un entorno cuidadosamente supervisado, con alimentación adecuada, control veterinario y espacio para desarrollarse con seguridad. Al final de este proceso, las jóvenes tortugas alcanzan un tamaño y fortaleza que les permite regresar al mar con muchas más posibilidades de sobrevivir.
Durante 2024, las instalaciones de Selwo Marina acogieron a cinco ejemplares, que fueron reintroducidos en su hábitat natural a lo largo del mismo año. La primera residente de este año es Paloma, una tortuga boba cedida al centro, cuya liberación al mar está prevista para el 22 de mayo, en conmemoración del Día Mundial de la Biodiversidad. Su regreso al océano marca el inicio tangible de un proyecto cuya esencia se basa en la colaboración transversal. Zoos, acuarios, centros de recuperación, entidades científicas, voluntariado y ciudadanía unen fuerzas con el propósito común de devolverle al Mediterráneo parte de su biodiversidad original.
La ambición del programa es lograr que cada una de las tortugas que pasan por sus instalaciones tenga una opción real de integrarse y sobrevivir en su ecosistema natural. Y aunque el objetivo inmediato es proteger a estas crías durante su etapa más delicada, la mirada del proyecto va más allá. Uno de los pasos futuros contempla cerrar el círculo reproductivo con ejemplares irrecuperables que, al no poder volver al mar, podrían formar una pareja reproductora dentro del centro. De este modo, y respetando siempre los ritmos biológicos de la especie, se sentarían las bases para una reproducción sostenida bajo supervisión, lo que permitiría reforzar aún más las poblaciones naturales.
Selwo Marina, así, actúa como una red entre la fragilidad de una especie y la posibilidad de su recuperación. Un eslabón vital en una cadena de esfuerzos colectivos que pretende devolver al mar lo que el mar está empezando a perder.
Zoo de Madrid – Fundación Parques Reunidos
Desde 2017, en el Zoo de Madrid se desarrolla una iniciativa de conservación que, más allá de sus límites físicos, conecta con las realidades más urgentes del paisaje rural ibérico. Impulsado por la Fundación Parques Reunidos, en estrecha colaboración con el Centro de Recuperación de Animales Salvajes de la Comunidad de Madrid, el proyecto de refuerzo de poblaciones autóctonas persigue la recuperación de especies que han visto reducidos sus efectivos por la acción humana y el abandono progresivo del campo. La lechuza común y el búho real son las protagonistas de un esfuerzo meticuloso que combina la cría en condiciones controladas con técnicas de liberación que respetan los procesos naturales de aprendizaje y adaptación.
Ambas especies llegan al zoológico procedentes de parejas irrecuperables, es decir, ejemplares adultos que, por distintas secuelas físicas, no podrían sobrevivir en libertad pero que, sin embargo, conservan intacta su capacidad reproductiva. Las crías nacidas en estas instalaciones permanecen allí durante sus primeras etapas de vida, y en el caso de los búhos reales, son trasladadas posteriormente a manos de hembras nodrizas que, ya en entornos seminaturales, completan su educación: les enseñan a cazar, a reconocer señales del entorno y a desarrollar las conductas necesarias para su autonomía. Solo cuando demuestran dominio de estas habilidades son liberadas en zonas cuidadosamente seleccionadas del medio natural. Por su parte, las lechuzas, tras alcanzar el desarrollo suficiente, son devueltas directamente a su hábitat sin necesidad de ese paso intermedio, dado su distinto comportamiento en la fase de dispersión juvenil.
Este proceso, técnicamente conocido como hacking, ha permitido hasta la fecha la liberación de once pollos de lechuza común y cinco de búho real en distintas áreas de la Comunidad de Madrid. En 2025, se sumarán un búho y tres lechuzas nacidos en el Zoo de Madrid, fruto de este mismo modelo de crianza. Las aves, que nacen entre paredes artificiales, se crían con el horizonte puesto en el regreso a un medio que las necesita más que nunca.
El progresivo abandono de las explotaciones agrarias, el uso indiscriminado de pesticidas y la desaparición de estructuras tradicionales donde antes nidificaban han mermado gravemente las poblaciones de estas rapaces. Su pérdida representa mucho más que una disminución en la biodiversidad: compromete el equilibrio ecológico de los ecosistemas agrícolas, donde la lechuza común, por ejemplo, destaca como reguladora natural de plagas.
El proyecto no se limita exclusivamente a estas aves nocturnas. Se extiende también a otras especies de la fauna ibérica, como ardillas y cernícalos, cuyas poblaciones también se ven afectadas por dinámicas similares. En todos los casos, se busca ofrecer una segunda oportunidad a través de una metodología que combina conocimiento técnico, paciencia y una mirada a largo plazo. Tipos de actuaciones que, sin duda, se convierten en una herramienta tangible para sostener la vida silvestre de nuestros paisajes más cercanos.
Faunia – Fundación Parques Reunidos
En el corazón de Faunia, donde la divulgación científica convive con el compromiso por la conservación, se desarrolla desde 2024 una iniciativa destinada a revertir la tendencia descendente de una de las especies más discretas y, a la vez, más amenazadas de la fauna ibérica: el galápago europeo (Emys orbicularis). Este reptil es el único reptil catalogado "En Peligro de Extinción" en la Comunidad de Madrid. Cuenta con unas pocas poblaciones aisladas entre sí y un censo inferior a 500 ejemplares. Los factores limitantes para su expansión incluyen una elevada tasa de depredación en los nidos y un bajo reclutamiento generalizado. Además, la fragmentación del hábitat y las barreras físicas, como infraestructuras humanas, impiden la colonización natural de nuevos emplazamientos.
Frente a este panorama, la Fundación Parques Reunidos impulsa un programa de cría asistida basado en la estrategia del head starting, cuyo objetivo es reforzar las poblaciones existentes y establecer otras nuevas.
El procedimiento comienza en campo abierto, cuando los técnicos de conservación localizan hembras ovadas en su entorno natural, justo antes de que realicen la puesta. Los ejemplares son trasladados temporalmente a instalaciones acondicionadas donde completan el proceso reproductivo en condiciones seguras. Una vez depositados los huevos, las hembras son devueltas a su punto de origen. A partir de ahí, los huevos se incuban en entornos controlados hasta la eclosión, y las crías resultantes son mantenidas durante dos a tres años en acuarios termostatizados que garantizan temperaturas estables durante el invierno, favoreciendo un crecimiento más rápido y seguro.
El plan contempla una distribución estratégica de los ejemplares criados. Una parte regresa a las poblaciones originales para garantizar su continuidad genética. Otra se destina a reforzar grupos existentes en distintas localizaciones, incrementando así la diversidad genética del conjunto. Y una tercera fracción se libera en enclaves previamente seleccionados que ofrecen las condiciones adecuadas para establecer nuevas poblaciones autosuficientes.
El proyecto ha arrancado con resultados prometedores. Además, este año, la puesta de una hembra ha dado lugar al nacimiento de un galápago, que actualmente se encuentra en las instalaciones de Faunia bajo un cuidadoso seguimiento. Se espera que en los próximos meses lleguen nuevas hembras ovadas, con lo que el volumen de nacimientos aumentará de forma significativa, permitiendo avanzar hacia el objetivo último: incrementar el número de ejemplares y garantizar que esta especie, necesaria para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, no desaparezca del paisaje ibérico.
Selwo Aventura – Fundación Parques Reunidos
La conservación de la fauna silvestre no siempre se mide en grandes cifras ni en especies emblemáticas. A veces, comienza en silencio, bajo el crepúsculo, con el revoloteo casi imperceptible de murciélagos que surcan el cielo de Estepona. En Selwo Aventura, la Fundación Parques Reunidos ha puesto en marcha en 2025 un proyecto de innovación enfocado en la protección de estas especies aladas, tan esenciales como incomprendidas en el equilibrio ecológico de los entornos mediterráneos.
Con una voluntad decidida, esta iniciativa ha comenzado sus primeros pasos con dos propósitos: contribuir a la conservación de las poblaciones locales de murciélagos y fomentar la creación de hábitats seguros mediante la instalación de casas nido en diferentes puntos del parque y sus alrededores. El objetivo es facilitar la expansión ordenada de estas colonias, reducidas en muchos casos por la alteración del medio, el uso de pesticidas y la transformación de las zonas rurales.
Uno de los primeros avances del proyecto ha sido la realización de un censo exhaustivo de la fauna presente en la zona. Esta inspección, más allá de identificar la variedad de especies, ha permitido trazar un mapa de actuación prudente que garantice que cualquier intervención humana no suponga una amenaza para los ecosistemas preexistentes. El estudio ha revelado dos espacios de especial interés: una cueva actualmente ocupada por murciélagos y otra, aún sellada, que podría convertirse en un enclave estratégico en el futuro. No obstante, su acondicionamiento requeriría trabajos técnicos específicos, que se están evaluando con cautela.
La iniciativa cuenta con el respaldo de Murciélagos Málaga, una entidad especializada que aporta asesoramiento técnico y experiencia en el estudio de quirópteros. La colaboración supone un apoyo en un proyecto que, aunque reciente, se perfila como una línea de acción con proyección a largo plazo. En un entorno en el que el turismo de naturaleza y la conservación deben aprender a convivir, el compromiso de Selwo Aventura marca una senda ejemplar: observar, comprender y actuar sin alterar el delicado equilibrio de lo silvestre.
A veces, la conservación se escribe en mayúsculas desde lo pequeño. Desde lo invisible. Desde la noche.
Atlantis Aquarium Madrid – Fundación Parques Reunidos
En Atlantis Aquarium Madrid se está llevando a cabo una investigación que podría ayudar a reconducir una de las prácticas más dañinas para la biodiversidad marina: la pesca accidental de tiburones y rayas. El proyecto, iniciado en 2024 por la Fundación Parques Reunidos, propone una vía prometedora para evitar que estos animales terminen atrapados accidentalmente. Su enfoque es innovador y, por ahora, poco convencional: imanes.
En concreto, imanes de neodimio. Su poder reside en la reacción que provocan en el sistema sensorial de los tiburones, criaturas dotadas de órganos electroreceptores extremadamente sensibles. La hipótesis de trabajo es clara: si estas especies —como los cazones o las pintarrojas— perciben el campo magnético antes de acercarse a una red de pesca, evitarán instintivamente el contacto y, con ello, se reduciría su mortalidad incidental. Este fenómeno ya ha comenzado a observarse, aunque los datos aún no son concluyentes. El efecto disuasorio que provocan estos imanes, aunque incipiente, es lo suficientemente prometedor como para mantener la línea de investigación abierta.
El estudio se lleva a cabo en un entorno controlado, donde se analizan las respuestas conductuales de los tiburones frente a estos dispositivos. Atlantis no está solo en este empeño: cuenta con la colaboración del Acuario de Zaragoza y el de Almería, ambos también miembros de AIZA. La posibilidad de ampliar la red a otras instituciones, como el Zoo de Madrid —que dispone de ejemplares adecuados para su éxito—, ya está sobre la mesa. Esta sinergia entre centros busca consolidar una base científica sólida antes de dar el siguiente paso: la aplicación práctica en alta mar.
Una de las aspiraciones más ambiciosas del proyecto es establecer un puente de colaboración con comunidades pesqueras. El objetivo sería integrar estos dispositivos en las redes convencionales, sin alterar la pesca de las especies objetivo, pero salvando del destino final a especies vulnerables cuya presencia en los mercados resulta tan innecesaria como perjudicial para los ecosistemas marinos. La propuesta se enmarca en un horizonte más amplio de pesca sostenible, una necesidad urgente en un planeta donde el agotamiento de los recursos se trata de una evidencia diaria.
A falta de resultados definitivos, los investigadores insisten en la prudencia, pero no ocultan una cierta expectativa: los primeros indicios de comportamiento evasivo por parte de las rayas y algunos tiburones podrían abrir una nueva vía, más ética, más limpia, para la coexistencia entre el hombre y el mar.
Loro Parque Fundación
A casi mil kilómetros de la costa continental, diseminadas en pleno Atlántico, las islas de la Macaronesia conforman un puñado de mundos únicos, donde la biodiversidad ha evolucionado en aislamiento, dando lugar a formas de vida que no existen en ningún otro lugar del planeta. Proteger ese legado natural no es tarea menor. Consciente de esa urgencia, en 2022 Loro Parque Fundación dio un paso decisivo al poner en marcha, junto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Centro para la Supervivencia de Especies de la Macaronesia (CSS Macaronesia), una plataforma científica y operativa que nace con una vocación regional, pero con mirada global.
Desde su creación, el CSS ha centrado sus esfuerzos en diagnosticar con precisión el estado de conservación de 39 especies, que representan la gran mayoría —un 84%— de la fauna en peligro crítico de extinción (CR) en Canarias y casi un 40% de toda la fauna española en esa categoría. A través del proyecto CanBio, se lleva a cabo una minuciosa revisión de sus condiciones de supervivencia, promoviendo su reevaluación dentro de la Lista Roja de la UICN. La actualización de esta información es mucho más que un ejercicio técnico: es una herramienta indispensable para diseñar políticas de conservación eficaces y adaptadas a los desafíos concretos de cada isla.
Pero la ciencia, por sí sola, no garantiza la eficacia. Uno de los pilares fundamentales del centro es el trabajo comunitario. Lejos de imponer decisiones desde un enfoque unilateral, el CSS busca articular una red de colaboración real entre investigadores, gestores públicos y habitantes locales, con el propósito de asegurar que cada medida tomada esté respaldada por datos científicos, por la comprensión y el compromiso de quienes viven el territorio. La participación activa de las comunidades es una parte esencial de una estrategia que aspira a ser tan sostenible como inclusiva.
El Centro para la Supervivencia de Especies de la Macaronesia opera como un nodo de interconexión entre ciencia, acción y territorio. Su acción va más allá del monitoreo de especies: actúa como catalizador de conocimiento, consenso y acción. En un contexto global en el que muchas veces se actúa tarde y con escasa cohesión, este proyecto representa un modelo distinto, uno que se construye desde el rigor científico pero también desde el respeto a la diversidad cultural y ecológica del Atlántico insular. Allí, en el cruce de la biología y la identidad isleña, la conservación encuentra una nueva narrativa.
Poema del Mar - Loro Parque Fundación
Entre las luces tenues y los reflejos hipnóticos de los tanques de Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria, se desarrolla desde 2020 un proyecto que transita en silencio pero con firmeza hacia la comprensión de uno de los seres más elusivos del océano: la mantelina (Gymnura altavela). Esta raya de gran envergadura, tan elegante en su desplazamiento como vulnerable a la acción humana, ha pasado en pocas décadas de ser una presencia frecuente en aguas del Atlántico oriental a figurar en la lista de especies en peligro elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Frente a esta realidad, Poema del Mar ha convertido sus instalaciones en un laboratorio vivo en el que ciencia, paciencia y sensibilidad convergen.
La iniciativa, enmarcada dentro del proyecto CanBio, concentra sus esfuerzos en la monitorización hormonal, particularmente en el análisis de las hormonas reproductivas. Bajo la supervisión constante de un equipo de acuaristas y biólogos marinos, varios ejemplares son observados diariamente en condiciones controladas. Este seguimiento ofrece información invaluable sobre el comportamiento, los ritmos biológicos y los patrones de movimiento de una especie sobre la que todavía pesa un notable desconocimiento científico. La observación de hembras gestantes, actualmente en curso, abre además una ventana poco habitual para estudiar los mecanismos reproductivos de esta raya, que rara vez pueden analizarse con tanto detalle en libertad.
Más allá de los datos fisiológicos, el proyecto incorpora un componente técnico: el desarrollo de métodos de manipulación con impacto mínimo. Se trata de perfeccionar la manera en la que los profesionales interactúan con los animales, tanto en cautividad como en su medio natural, con el objetivo de reducir al máximo cualquier factor de estrés que pudiera distorsionar su comportamiento o comprometer su bienestar. Este esfuerzo exige un conocimiento casi intuitivo del lenguaje corporal de las rayas, una habilidad que el equipo de acuaristas ha cultivado con esmero y dedicación.
La importancia de este trabajo va más allá de los muros del acuario. La población de mantelinas ha sufrido un descenso acusado en toda Europa en las últimas décadas, en gran parte como resultado de la pesca accidental y dirigida —profesional y recreativa—, que ha diezmado muchas especies de elasmobranquios en la región. Frente a este declive, conocer con profundidad el ciclo de vida, los hábitos reproductivos y las necesidades fisiológicas de la especie se vuelve indispensable para diseñar estrategias de conservación viables, tanto in situ como ex situ.
En Poema del Mar no se trata solo de mantener viva una especie amenazada. El verdadero propósito se oculta entre datos y cuidados: generar conocimiento, cultivar respeto y, quizás, ofrecerle al mar una oportunidad de recuperar parte de lo que ha perdido. Mientras las mantelinas flotan serenas en el acuario, su historia se escribe a cada latido hormonal, a cada dato recogido, a cada gesto preciso de quienes, en la penumbra técnica del acuario, trabajan para devolverle al océano su equilibrio.
Acuario de Zaragoza
La conservación, en ocasiones, se mueve a contracorriente de lo espectacular. No siempre se encuentra en las grandes migraciones ni en los rugidos de especies icónicas. Fijando la atención, se logra encontrar en los rincones más frágiles y desapercibidos de la biodiversidad. En el Acuario de Zaragoza, uno de esos casos se presenta con una especie pequeña, huidiza y todavía envuelta en el misterio: la rana pirenaica (Rana pyrenaica). Desde 2019, este centro impulsa un proyecto de gran ambición: evitar que esta especie, endémica de los arroyos de alta montaña, se extinga sin que lleguemos siquiera a conocerla del todo.
El origen del programa se encuentra en una preocupación concreta y persistente: las puestas de esta rana, que dependen de hábitats acuáticos efímeros, suelen perderse por el rápido secado de los entornos donde se reproducen. Los renacuajos, aún en fase de desarrollo, quedan expuestos a la desecación antes de que puedan completar su metamorfosis. Para hacer frente a esta amenaza silenciosa, los investigadores iniciaron una estrategia de conservación ex situ, recogiendo ejemplares en fase larvaria —especialmente desde 2022— con el objetivo de culminar su desarrollo en un entorno controlado, donde variables como la temperatura y la luz puedan ser ajustadas con precisión.
Pero el reto va mucho más allá del rescate físico. Se trata también de desentrañar los elementos básicos de la biología de la especie, sobre la que, sorprendentemente, se sabe muy poco. Ni siquiera se conocen sus vocalizaciones, y los parámetros ideales para su reproducción siguen siendo en gran medida especulativos. Así, el trabajo del Acuario de Zaragoza se convierte en escudo ante la desaparición de individuos, además de fuente de conocimiento. Cada puesta rescatada, cada renacuajo que completa su ciclo, se convierte en una pieza más de un puzle que hasta ahora ha permanecido incompleto.
El propósito final es claro: cerrar el ciclo reproductivo en cautividad. Recrear las condiciones necesarias para que la rana pirenaica pueda reproducirse bajo supervisión científica, abriendo así la puerta a futuros planes de reintroducción y refuerzo poblacional. Al mismo tiempo, este proceso permite recopilar datos valiosos sobre su dieta, comportamiento, desarrollo larvario y tolerancia ambiental, todo ello imprescindible para cualquier acción de conservación in situ.
Lejos de los focos mediáticos, el esfuerzo discreto simboliza una de las vertientes más comprometidas y persistentes de la conservación moderna: salvar lo que apenas se conoce, proteger antes de comprender del todo, y actuar mientras aún se está a tiempo. En las bandejas húmedas y las incubadoras controladas del Acuario de Zaragoza, la rana pirenaica —todavía sin voz documentada para la ciencia— encuentra al menos un espacio para resistir.
Acuario de Sevilla
Ocho años atrás, cuando el retroceso silencioso de una especie pasaba desapercibido entre los pliegues del sur andaluz, el Acuario de Sevilla decidió no esperar a que el silencio se hiciera definitivo. Allí, entre pozas cada vez más efímeras y temperaturas en constante ascenso, una especie —cuyo nombre se reserva, quizás, como gesto de protección— comenzó a perder su lugar en el mundo. El calentamiento global, impasible y persistente, fue eliminando su hábitat con una eficacia que ninguna amenaza directa había logrado antes. La urgencia era innegable: o se intervenía, o se perdía.
La respuesta fue concreta y metódica. Bajo la supervisión conjunta del acuario y la Junta de Andalucía, se puso en marcha un proyecto de conservación que ha sabido conjugar paciencia y conocimiento. A través de la selección de parejas reproductoras, se ha logrado iniciar un ciclo de cría controlada en condiciones adaptadas, garantizando la supervivencia de los embriones y su desarrollo larvario. En instalaciones diseñadas con precisión, los huevos son protegidos con esmero, y las larvas se crían lejos de las amenazas naturales, pero dentro de un marco ambiental cuidadosamente ajustado. La facilidad con la que se puede determinar el sexo de los ejemplares ha resultado ser un factor técnico valioso, permitiendo una planificación más eficiente de los grupos de cría.
A medida que los individuos alcanzan el tamaño adecuado, son trasladados a una zona expositiva del acuario. Este espacio cumple una doble función: por un lado, permite continuar con la observación científica; por otro, abre una ventana directa al público. Porque si una de las metas fundamentales de este proyecto es garantizar la supervivencia de la especie, la otra —igual de ambiciosa— es transformar la percepción del visitante. Educar, sensibilizar, despertar curiosidad. Iniciativas como el cuento infantil de Manolete y Salinete y la instalación de tanques que reproducen fragmentos de su ecosistema, han servido para que niños y adultos comprendan, sin solemnidad, el valor de lo que está en juego.
Tras un año y medio de esfuerzos intensivos centrados en la cría, el proyecto ya contempla su fase más ambiciosa: la reintroducción. No se trata de soltar ejemplares al azar, sino de hacerlo en hábitats previamente restaurados, espacios donde la especie pueda reconstruir su vínculo con el entorno. Este es el desenlace buscado: que el trabajo acumulado en los laboratorios, en los tanques de cría, en las aulas educativas, se traduzca en vida libre.
El Acuario de Sevilla, sin grandes proclamas, ha tejido un modelo de conservación que apuesta por el tiempo lento y la ciencia discreta. En una época en la que muchas especies desaparecen antes de que logremos siquiera nombrarlas, este esfuerzo constituye una declaración firme de responsabilidad. Una promesa, también: que aún es posible devolver a la naturaleza lo que le pertenece.
Zoo de Córdoba
En los márgenes del Guadalquivir, el Zoo de Córdoba es uno de los más discretos bastiones desde los que se combate, día a día, la extinción de un símbolo. El águila imperial ibérica (Aquila adalberti), que durante décadas estuvo atrapada en una espiral de declive, encuentra hoy en este centro andaluz un aliado constante, comprometido con su recuperación desde una labor silenciosa, técnica y profundamente arraigada en la conservación científica.
El vínculo entre el zoo cordobés y esta rapaz endémica se enmarca dentro del Plan de Recuperación del águila imperial que impulsa la Junta de Andalucía desde 2001. Un esfuerzo colectivo que ha ido consolidando subpoblaciones en Doñana, Sierra Morena y más recientemente en La Janda, en la provincia de Cádiz. En este proceso, el Zoo de Córdoba cumple una función: trabaja como lugar de tránsito y rehabilitación para polluelos rescatados, individuos que, por motivos diversos —desde la caída del nido hasta la escasez de presas como el conejo silvestre— no logran completar su desarrollo en libertad.
El procedimiento, meticuloso y cargado de urgencia, comienza en el territorio. Agentes de medio ambiente monitorizan los nidos durante la temporada de cría. Si detectan que un ejemplar joven no está siendo alimentado adecuadamente o ha sufrido un percance, lo trasladan inmediatamente a uno de los centros colaboradores. El Zoo de Córdoba, que forma parte de esta red desde 2019, ha acogido hasta ahora a 26 de estos animales. Aquí, bajo supervisión veterinaria especializada, reciben tratamiento, alimentación específica y cuidados individualizados. Solo cuando alcanzan el peso y las condiciones adecuadas son liberados nuevamente, con preferencia en áreas donde la población necesita refuerzo, como Doñana o el entorno de La Janda.
Se trata de una intervención quirúrgica, limitada, que busca cerrar el hueco entre el riesgo y la supervivencia. Cada uno de estos ejemplares representa una posibilidad que, de no ser por esta intervención, se habría perdido sin ruido, sin registro. La crianza asistida, por tanto, no es aquí un fin, sino un medio transitorio hacia la libertad. Los polluelos que pasan por Córdoba no están destinados a una vida entre barrotes; están, en todo momento, en camino de regreso.
La población de águila imperial ibérica en Andalucía muestra una tendencia positiva y sostenida desde hace más de dos décadas. Y aunque este éxito tiene múltiples protagonistas, el papel del Zoo de Córdoba es incuestionable. En sus instalaciones, lejos de los focos, se acompaña una transformación: la de un ave que alguna vez rozó la extinción y que ahora, gracias a la acción coordinada y comprometida, vuelve a surcar los cielos andaluces con una dignidad recuperada.
Zoobotánico de Jerez
A lo largo de los cielos abiertos del suroeste andaluz, un ave de perfil inconfundible vuelve a trazar, con la precisión de un ala paciente, una historia que estuvo a punto de quedar escrita solo en los libros de zoología. El ibis eremita (Geronticus eremita), un ave que durante siglos surcó territorios europeos y africanos antes de desaparecer casi por completo del continente, encuentra hoy en Cádiz una segunda oportunidad. El epicentro de este renacimiento se halla en el Zoobotánico de Jerez, motor y núcleo de un ambicioso programa de conservación que comenzó a tomar forma a principios del siglo XXI y que, con tiempo, rigor y convicción, ha logrado transformar una extinción casi segura en un relato de recuperación.
En los años noventa, el panorama era desolador: se estimaban poco más de 250 individuos a nivel mundial, con menos de cincuenta parejas reproductoras. La especie figuraba entonces como "en peligro crítico de extinción". Hoy, tras más de dos décadas de trabajo constante y multidisciplinar, las cifras muestran un avance discreto pero esperanzador: unas 700 aves sobrevuelan Marruecos y, en tierras andaluzas, una población estable se consolida en libertad. Este resurgimiento no ha sido casual. En 2004 se lanzó el Proyecto Eremita, una colaboración entre el Zoobotánico de Jerez, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Estación Biológica de Doñana (CSIC), con un objetivo tan claro como complejo: lograr que el ibis eremita vuelva a establecerse como especie reproductora en suelo español, con individuos nacidos en cautividad pero capaces de desenvolverse y perpetuarse en libertad.
El terreno escogido para las primeras sueltas fue la comarca de La Janda, en Cádiz, un entorno con amplias áreas de alimentación y acantilados costeros que ofrecen seguridad para el anidamiento. Sin embargo, no bastaba con liberar aves: había que preparar el terreno físico y social. Antes de las primeras reintroducciones, se desplegó una campaña de sensibilización dirigida a agricultores, cazadores, escolares y otros sectores locales, consciente de que el éxito del proyecto dependería tanto del entorno biológico como del humano.
El trabajo de campo, de altísima especialización, comenzó con la cría manual de polluelos en el zoo de Jerez. Para evitar la impronta humana, los cuidadores utilizaban cascos con forma de ibis y camisetas oscuras. Las crías eran trasladadas a un aviario de aclimatación en la Sierra del Retín, en Barbate, desde donde eran liberadas de forma paulatina. Con los años, el proyecto adoptó una segunda vía: la liberación de jóvenes criados por sus padres en cautividad, procedentes de otros zoológicos europeos seleccionados por el programa EEP, que regula la cría en cautividad de especies amenazadas a nivel continental.
En 2008, la naturaleza respondió con el primer nacimiento en libertad en un nido en el Tajo de Barbate, a apenas cinco kilómetros del aviario. Tres años más tarde, un nuevo enclave reproductor se estableció en los acantilados de la Barca de Vejer. Desde entonces, las aves han seguido colonizando puntos favorables, como la torre Almenara en la playa de Castilnovo. Actualmente, se reconocen tres zonas fijas de cría, usadas cada año con regularidad. En cada temporada, se identifican las parejas, se controlan los nidos, se realiza un seguimiento veterinario de los pollos antes del primer vuelo, y se colocan anillas y transmisores para su monitoreo en libertad.
La población, no obstante, no ha crecido sin sobresaltos. A pesar del incremento constante, los números han oscilado en torno al centenar de individuos en libertad. Las causas: mortalidad juvenil elevada —una tasa cercana al 60%, similar a la de otras especies ciconiiformes como la cigüeña blanca—, imprevistos climáticos y predadores naturales. Sin embargo, la constancia ha permitido afianzar una población sedentaria que no suele alejarse más de 50 kilómetros del área de suelta, con algunos jóvenes exploradores que regresan tras recorrer más de 200.
El año 2013 marcó un punto de inflexión institucional: tras una década de pruebas, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó formalmente el Programa de Reintroducción. Desde entonces, el plan se ha fortalecido con la construcción de un nuevo aviario de aclimatación en San Ambrosio (Vejer), inaugurado en 2018. Esta instalación, ubicada en plena zona de campeo de los ibis, ha favorecido la integración entre aves cautivas y libres, muchas de las cuales regresan a dormir sobre su estructura, estrechando el vínculo entre ambas poblaciones.
El horizonte del proyecto, sin embargo, aún no ha sido alcanzado. Para garantizar la viabilidad a largo plazo, se necesita alcanzar la denominada Población Mínima Viable: unas 150 aves en libertad y al menos 35 parejas reproductoras. Hoy se trabaja para acercarse a esa cifra con nuevas sueltas anuales —entre 15 y 30 ejemplares— cuidadosamente seleccionadas según criterios genéticos. Cada nuevo individuo liberado es un paso más en el intento por restaurar un fragmento perdido del ecosistema ibérico.
Lo que ha conseguido el Zoobotánico de Jerez es una demostración de que los programas de conservación, cuando se combinan con conocimiento científico, voluntad institucional y colaboración social, pueden revertir situaciones casi irrecuperables. Y más aún: ofrecen un modelo exportable, aplicable en otras regiones donde el ibis eremita desapareció hace décadas y donde, quizás, ya comienza a planear su regreso. En los cielos de Andalucía, esa silueta oscura de alas amplias y cuello curvado ya no pertenece solo al pasado. Vuelve a ser, poco a poco, parte del presente.
Zoo de Barcelona
El turón europeo (Mustela putorius), un pequeño carnívoro de hábitos esquivos y mirada inquieta, es a día de hoy el mustélido más amenazado de Cataluña. Y sin embargo, salvo para quienes lo estudian de cerca, permanece en la penumbra: sin un plan de recuperación específico, sin presencia estable en el imaginario colectivo y sin la visibilidad de otros grandes retornos como los del oso o el lobo.
Durante décadas fue una presencia habitual en los paisajes rurales del noreste catalán, pero a partir de los años setenta, su rastro comenzó a difuminarse. Hoy, en lugar de avistamientos, los registros más frecuentes de su existencia provienen de un lugar tan dramático como revelador: el asfalto. Los atropellos se han convertido en la principal fuente de datos para seguir el rastro de los últimos ejemplares, especialmente en las llanuras del Alt y Baix Empordà, las dos únicas comarcas donde aún persiste una metapoblación desconectada y frágil.
Aquí es donde nace el proyecto TuroCat, una iniciativa que abandona la espera pasiva para abrazar la acción directa. Tras cinco años de estudios exhaustivos, financiados en parte por la Beca Antoni Jonch, y liderados por un equipo técnico que integra a profesionales del Zoo de Barcelona, la ONG Trenca, la Universitat de Girona y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, se ha trazado una hoja de ruta que combina ciencia de campo, conservación activa y gestión del territorio.
La ambición del proyecto radica en proteger los núcleos existentes, promover su expansión, restablecer puentes biológicos entre poblaciones ahora aisladas y, si es necesario, reintroducir individuos procedentes de zonas más estables de la península. Cada acción se fundamenta en un trabajo previo meticuloso: estudios de dieta, análisis de competencia con especies invasoras como el visón americano, identificación de zonas de alto valor ecológico y mapeo de puntos negros donde las infraestructuras humanas están silenciando a esta especie antes incluso de que logre ser reconocida.
Uno de los aspectos más innovadores del plan reside en su enfoque holístico. No basta con liberar animales ni con prohibir actividades humanas en determinados espacios. Aquí se propone, por ejemplo, reforzar poblaciones de conejo en áreas para facilitar la alimentación del turón; erradicar competidores introducidos que comprometen su nicho ecológico; o rediseñar tramos de carreteras para reducir la mortalidad por atropello, transformando la movilidad humana en aliada y no en amenaza.
En paralelo, y como corresponde a un proyecto nacido en el seno de un zoo que apuesta por la conexión entre ciencia y ciudadanía, la labor divulgativa también forma parte del proceso. Porque el turón necesita más que protección: necesita reconocimiento. La historia del Mustela putorius es la historia de muchas especies que desaparecen en silencio, entre la indiferencia y la ignorancia. Hacerlo visible es también un acto de conservación.
Con TuroCat, el Zoo de Barcelona abandona aquello meramente expositivo y asume el liderazgo técnico y ético en la recuperación de fauna local. Lo hace desde la humildad de un trabajo riguroso, sin triunfalismos, pero con una convicción firme: que aún es posible revertir procesos que parecían definitivos. Que aún hay tiempo, si se actúa con conocimiento y voluntad. Que incluso las especies más discretas, las que nunca llenarán portadas ni protagonizarán documentales espectaculares, merecen su lugar en la trama del paisaje que compartimos. Y que su futuro, aunque incierto, puede reescribirse desde la acción.
BIOPARC Acuario de Gijón y Fundación BIOPARC
Quienes visitan el Bioparc Acuario de Gijón pueden detenerse, casi sin darse cuenta, frente a un tanque donde el agua dulce y la salada parecen entrelazarse en un diálogo silencioso. Lo que ocurre allí, sin grandes titulares ni efectos visuales, es un ejercicio de conservación científica que habla de identidad, de memoria natural y de un futuro que aún puede ser distinto. En esas aguas vive y se observa al salmón atlántico (Salmo salar), una especie que durante generaciones fue símbolo de los ríos asturianos y que hoy, tras años de declive silencioso, necesita más que respeto: necesita ayuda.
El proyecto que lo respalda no se limita a mantener ejemplares en exposición. Lo que se lleva a cabo en el BIOPARC Acuario de Gijón es un trabajo transversal que une educación, biología aplicada y colaboración institucional. Gracias a un acuerdo con la Consejería del Principado de Asturias, el acuario recibe ejemplares juveniles y adultos cedidos expresamente para este propósito. Lo que sigue es un proceso técnico y delicado: aclimatar a estos peces a su nuevo entorno, guiar su paso entre aguas dulces y salobres, y documentar con precisión cada una de las fases de su transición.
La marinización, esa transformación fisiológica que permite al salmón abandonar el río y enfrentarse al mar, es uno de los momentos más complejos de su vida. Comprenderlo no es solo una cuestión de curiosidad científica: es fundamental para diseñar estrategias que permitan reforzar sus poblaciones en libertad. Cada individuo que se adapta con éxito, cada dato que se obtiene sobre su comportamiento en condiciones controladas, representa una posibilidad más de hacer viable su supervivencia más allá de los cristales del acuario.
El público, por su parte, se convierte en espectador privilegiado de un proceso que ocurre rara vez a la vista. A través de paneles explicativos, visitas guiadas y actividades educativas, se explica el ciclo vital del salmón, que abarca desde su nacimiento en las corrientes frías de un río hasta su migración oceánica y, con suerte, su retorno para reproducirse. Esa historia, cargada de esfuerzo y de adaptaciones extremas, funciona como metáfora biológica de resiliencia, pero también como recordatorio de lo mucho que se ha puesto en juego.
No se trata únicamente de devolver al salmón a sus ríos —aunque esa aspiración está siempre en el horizonte—. Se propone reconstruir el vínculo entre la ciudadanía y un pez que, durante siglos, formó parte del imaginario natural del norte. El proyecto del BIOPARC Acuario de Gijón junto con Fundación BIOPARC, que a través de nuestros parques apostamos por la conservación de especies autóctonas, damos nombre, forma y propósito a ese esfuerzo. Y mientras tanto, en los tanques, los salmones continúan nadando entre dos mundos, como emblemas vivos de una Asturias que no quiere perder el ritmo de sus propias aguas.
Fluviário de Mora
Durante años, los ríos Vouga, Águeda y Alfusqueiro han fluido entre muros invisibles. No siempre eran presas monumentales ni diques obvios; a menudo eran obstáculos pequeños, dispersos, silenciosos… pero suficientes para fragmentar los ecosistemas acuáticos y romper los itinerarios ancestrales de los peces migratorios. El Fluviário de Mora se posicionó, entonces, como algo más que un acuario: se convirtió en catalizador de una intervención real sobre el territorio. Su objetivo, claro desde el principio, fue corregir la morfología fluvial para que la naturaleza recupere su curso.
Lo que allí se ha emprendido no responde al patrón habitual de conservación centrado en la exhibición. Se trató de entrar en los cauces, remover barreras, restaurar dinámicas. Se retiraron ocho obstáculos físicos en los ríos Águeda y Alfusqueiro para que el agua corra con mayor libertad, y también para que lo hagan también las especies que la habitan. El resultado: un corredor fluvial funcional, diseñado no por la mano de la ingeniería clásica, sino por los principios de la ecología restaurativa.
La dimensión experimental del proyecto ha marcado la diferencia. No se ha limitado a intervenir; también ha buscado nuevas herramientas para observar, medir, entender. Una de ellas ha sido una aplicación móvil que involucra a pescadores en la recopilación de datos sobre capturas, en un ejercicio de ciencia ciudadana que transforma la rutina de la pesca en una fuente de información valiosa. Otra ha consistido en el uso de biotelemetría para vigilar, en tiempo real, si las soluciones implementadas están cumpliendo su promesa: permitir que las especies diádromas —esas que se mueven entre el río y el mar— puedan realizar sus migraciones con éxito.
Las cifras resultan elocuentes, pero el cambio va más allá de los números. Tres pasos de peces naturalizados han sido instalados, las orillas se han reforestado y, quizás más importante, los hábitats acuáticos han recuperado su carácter lótico, es decir, el dinamismo natural de los cursos de agua libres. Es en ese nuevo escenario donde especies como la trucha común (Salmo trutta), en estado crítico según el Libro Rojo de la fauna portuguesa, han encontrado una oportunidad para persistir. También se ha beneficiado un elenco de especies tan singulares como amenazadas: la lamprea de mar, el sábalo, la anguila europea y su pariente, la anguila de cola amarilla.
En lugar de levantar infraestructuras, el Fluviário ha trabajado deshaciendo. El acto de restaurar, en este caso, ha significado restar más que añadir. Cada obstáculo eliminado, cada trecho de agua devuelto a su ritmo natural, representa una inversión en futuro para las especies que dependen del movimiento como forma de vida. Y si bien los tramos de río recuperados son fragmentos de un sistema mayor, lo cierto es que funcionan como modelos replicables, como ensayo vivo de lo que sucede cuando el agua —y lo que la habita— encuentra menos resistencias. Aquí, la conservación no se predica: se ejecuta.
BIOPARC Valencia y Fundación BIOPARC
Valencia amanece con una noticia que deja huella en quienes la viven desde dentro. Ciento cincuenta estudiantes, armados de curiosidad, han liberado en la naturaleza una veintena de pequeños anfibios que cuidaron durante meses entre cuadernos, maquetas y pizarras. Lo hicieron con la delicadeza de quien entiende que está devolviendo algo valioso al mundo, algo frágil y, a la vez, esencial: gallipatos —Pleurodeles waltl, o “ofegabous”, como se les conoce en valenciano— que nacieron en las instalaciones de BIOPARC Valencia y que ahora vuelven a formar parte del ciclo natural del que un día fueron arrancados.
Este gesto simbólico, que encierra un profundo mensaje biológico y social, forma parte del proyecto “Naturalización de las aulas”, impulsado por nuestra Fundación en coordinación con la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio.
La iniciativa trasciende lo anecdótico: es una estrategia real de conservación activa, educación ambiental y recuperación de especies amenazadas, tejida desde los entornos más próximos y pensada para dejar una impronta duradera en el territorio y en quienes lo habitan.
La suelta se llevó a cabo en la Balsa Blanca, un humedal de alto valor ecológico ubicado en Enguera, Valencia. Allí, donde convergen siete de las ocho especies de anfibios presentes en la Comunitat, el “alumnado naturalista” soltó no solo a los gallipatos, sino también a triops —crustáceos con un linaje que se remonta al Triásico— en un entorno que funciona como auténtico laboratorio de biodiversidad viva. La elección del lugar no es casual: preservar los humedales implica defender el corazón mismo de los ecosistemas mediterráneos.
Durante todo el curso, los centros educativos participantes —CEIP L’Almassil (Mislata), CEIP Pinedo (Pinedo) y Colegio Sagrada Familia (Valencia)— se convirtieron en pequeñas estaciones de seguimiento. Los estudiantes aprendieron a observar el proceso de metamorfosis, a identificar la pérdida de las branquias, a entender la dependencia del gallipato respecto a un ecosistema concreto y, sobre todo, a empatizar. Porque si algo persigue esta iniciativa, es que la próxima generación no vea a estos animales como rarezas. Deben verlos como vecinos del paisaje. Como indicadores silenciosos de si lo estamos haciendo bien… o no.
Las jornadas de reintroducción no fueron meras ceremonias. Incluyeron dinámicas educativas diseñadas por los equipos de BIOPARC: identificación de anfibios, charlas sobre enfermedades emergentes como la quitridiomicosis —una amenaza letal para muchas especies—, y hasta un “Trivial del gallipato” que consiguió, entre risas, transmitir conceptos complejos con eficacia. La ciencia, aquí, no se enseñaba como algo lejano: se vivía.
La presencia del gallipato en la Comunitat Valenciana es singular. Es el único urodelo local —es decir, anfibio con cola— y su distribución está limitada a la Península Ibérica y el norte de África. Su población ha disminuido alarmantemente en los últimos años debido a la contaminación y a la transformación de sus hábitats. Por eso figura en el Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España como especie vulnerable, además de convertirse en embajador de una causa más amplia: la defensa de los humedales, donde habita el 40% de las especies vegetales y animales del planeta y que, sin embargo, desaparecen tres veces más rápido que los bosques.
Este tipo de experiencias no solo tienen un efecto inmediato en la recuperación de una especie o en la mejora de un enclave natural. Funcionan como detonadores de cambio. Dejan la puerta entreabierta para que quienes hoy sueltan un gallipato, mañana se pregunten por la calidad del aire que respiran, por la salud de sus ríos, por el sentido de preservar lo que no siempre vemos. Son, en definitiva, pequeñas victorias cotidianas que reconfiguran el vínculo entre escuela y naturaleza.
Porque hay veces que el gesto más transformador no se grita: se suelta suavemente, como un anfibio al agua, mientras un niño mira cómo nada hacia la libertad.
Oasys MiniHollywood, Reserva Zoológica del Desierto de Tabernas
En el cielo claro del desierto de Tabernas, un destello turquesa rompe la monotonía ocre del paisaje. Es el vuelo de la carraca europea (Coracias garrulus), una de las aves más coloridas del continente, cuya ruta migratoria la lleva desde las sabanas de Namibia y Botsuana hasta el sureste de la Península Ibérica. Su llegada, cada primavera, es testigo de un vínculo ancestral entre dos continentes y de la promesa de una nueva temporada de cría en tierras almerienses. Sin embargo, en los últimos años, ese vuelo se ha vuelto incierto. La sequía prolongada, la transformación del paisaje agrícola y la expansión de las infraestructuras energéticas han mermado el alimento disponible y amenazan con interrumpir ese viaje milenario. Ante esta situación, en Oasys MiniHollywood se decidió no permanecer como mero espectador.
Fue entre 2019 y 2020 cuando el Parque, en colaboración con la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) y bajo la autorización de la Junta de Andalucía, puso en marcha un centro de cría en cautividad para esta especie. La medida fue una respuesta técnica a una emergencia silenciosa. Cada año, decenas de pollos de carraca quedaban desatendidos por progenitores que no lograban alimentarlos: el campo, exhausto, ya no ofrecía insectos en cantidad suficiente. La solución pasaba por intervenir, recoger esos pollos en riesgo —los llamados “pollos estufa”, criados artificialmente— y ofrecerles una segunda oportunidad.
En 2024, con los efectos de la sequía más severos que nunca, el centro acogió a 23 de estos polluelos. Fueron alimentados, monitoreados y aclimatados con extremo cuidado hasta alcanzar el tamaño adecuado para enfrentarse al medio natural. La liberación se realizó en el propio campo de Tabernas, donde esta especie ha mantenido una de sus últimas poblaciones reproductoras estables en la Península. Los esfuerzos ahora se centran en seguir sus desplazamientos y leer sus anillas al regreso de la migración, una tarea que permitirá medir el impacto real del proyecto sobre la supervivencia de estos ejemplares en libertad.
Pero lo que se protege no es solo una especie ni un número. Lo que está en juego es el legado genético de un linaje que ha resistido miles de kilómetros, decenas de generaciones, y que se adapta año tras año a una travesía que abarca dos hemisferios. La carraca no solo pertenece a España por su nido estival, sino también a África por su origen, y es en esa intersección donde se entiende la urgencia del proyecto: preservar una especie es también preservar la conexión entre paisajes, estaciones y latitudes.
La labor del equipo de Oasys Minihollywood se teje entre la delicadeza del cuidado animal y el respaldo científico de los investigadores del CSIC en Almería. No hay aquí grandes consorcios ni redes multinacionales; el trabajo se sostiene sobre acuerdos concretos y un compromiso local que responde a un problema global. Porque las amenazas que enfrenta la carraca —como tantas otras especies migratorias— no entienden de fronteras: caza ilegal, pérdida de hábitat, colisiones con infraestructuras, ausencia de presas.
Los resultados, aunque todavía modestos en cifras, revelan una tendencia alentadora. Se han logrado criar y liberar unos 25 pollos en los últimos años, y cada nuevo regreso desde el sur será una señal de que aún queda margen para corregir la deriva. Leer una anilla en un ave que vuelve es mucho más que un dato: es constatar que la ciencia, el esfuerzo y la sensibilidad pueden, en efecto, marcar la diferencia.
El paisaje de Tabernas no cambiará su aridez, pero podría seguir siendo refugio para estos destellos azules que cruzan el cielo de mayo. Y si lo es, será en parte gracias a un pequeño centro de cría camuflado entre decorados de western, donde lo que se protege no es una leyenda de Hollywood. Es una historia de vuelo y resistencia. Una historia real.
Sendaviva, Parque de la Naturaleza de Navarra
En una parcela apartada del circuito habitual, alejada del bullicio y la adrenalina que caracterizan a buena parte del parque, Sendaviva lleva a cabo una labor que muy pocos visitantes conocen, pero que resulta esencial para la supervivencia de una especie al borde de la desaparición. En este espacio, discreto pero cuidadosamente acondicionado, se preparan para la libertad algunos de los últimos representantes del visón europeo (Mustela lutreola), un animal que, pese a su tamaño modesto, encarna una de las batallas más delicadas de la conservación en Europa.
Este pequeño carnívoro, hoy catalogado en peligro crítico de extinción, se enfrenta a una combinación devastadora de amenazas: pérdida de hábitat, presión de especies invasoras como el visón americano, escasa tasa de reproducción en cautividad y una fragmentación poblacional que complica su recuperación genética. Frente a este escenario, Sendaviva desempeña un papel táctico dentro de la estrategia estatal coordinada por el Ministerio para la Transición Ecológica: no actúa como un centro de cría, pero sí como un espacio de transición para los ejemplares criados en otros núcleos del programa.
En concreto, el parque cumple dos funciones complementarias. Por un lado, da acogida a visones que ya no forman parte activa del programa reproductor, bien por edad avanzada o por necesidades logísticas, ofreciendo un entorno controlado donde puedan mantenerse en buenas condiciones. Por otro, opera dos recintos de presuelta, completamente aislados del contacto humano y del circuito público, diseñados para que aquellos ejemplares que sí serán reintroducidos puedan entrenar su instinto. Allí, durante uno o dos meses, los animales practican la caza y la pesca, afinan sus reflejos y readquieren conductas esenciales para su supervivencia en libertad.
El equipo técnico se encarga de supervisar este proceso de adaptación sin intervenir más de lo necesario. Cuando llega el momento de la liberación, los visones son equipados con radiotransmisores que permitirán monitorizar sus movimientos durante los primeros días en su nuevo entorno. Este seguimiento temprano resulta fundamental para entender cómo se adaptan, qué obstáculos encuentran y qué ajustes podrían mejorar futuras reintroducciones.
Desde que Sendaviva se sumó a este esfuerzo colectivo, diez visones han pasado por sus instalaciones de presuelta antes de regresar al medio natural. Además, se han acogido seis individuos postreproductores, que no participan ya en el ciclo de liberación, pero siguen siendo parte valiosa del programa por su valor genético o para tareas de investigación.
Mientras tanto, otros frentes del proyecto avanzan en paralelo, aunque fuera del ámbito directo del parque. Se investigan métodos de enriquecimiento ambiental que reduzcan el estrés en cautividad, se estudia la etología reproductiva para mejorar la eficacia de los apareamientos, y se desarrollan técnicas no invasivas de reproducción asistida. A esto se suma el trabajo sobre el terreno para controlar al visón americano, cuya presencia desplaza y amenaza directamente a su pariente europeo.
En este entramado de acciones, Sendaviva aporta un eslabón específico: el paso intermedio que convierte a un ejemplar nacido en condiciones controladas en un individuo apto para volver a habitar los márgenes de nuestros ríos. Aquí no hay aplausos ni paneles informativos: solo un puñado de instalaciones bien diseñadas, tiempo, paciencia y un profundo respeto por una especie que está luchando por seguir siendo parte de nuestra fauna. En estos recintos sin público, el futuro del visón europeo se ensaya en silencio.
Biodomo-Parque de las Ciencias de Granada
Al borde de los estanques olvidados del sur peninsular, donde antes zumbaban insectos entre carrizales intactos y brillaban cardúmenes en aguas poco profundas, hoy quedan apenas retazos de lo que fue un ecosistema vivo y autosuficiente. Uno de sus habitantes más antiguos y silenciosos, el fartet (Aphanius iberus), ha sido reducido a una sombra de su antigua presencia. Una única población natural sobrevive en Andalucía, en la cuenca del río Adra (Almería), confinada entre lagunas costeras cada vez más alteradas y balsas de riego que se han convertido, por necesidad, en sus inesperados refugios. El Biodomo-Parque de las Ciencias de Granada se ha propuesto lo siguiente: salvaguardar la especie desde el conocimiento y la reproducción controlada.
La iniciativa no es reciente, ni improvisada. El origen se remonta a 2012, cuando la Junta de Andalucía aprobó un ambicioso plan de recuperación enfocado en peces e invertebrados ligados a medios acuáticos epicontinentales, es decir, hábitats interiores dulceacuícolas y salobres muy frágiles. Dentro de este marco, el fartet, pequeño pez con un visible dimorfismo sexual, destacado en el control natural de insectos como los mosquitos, fue designado como especie prioritaria debido a su situación crítica: especies invasoras, pérdida de hábitat y fragmentación de sus entornos han reducido su distribución a menos del 3% de lo que fue.
La participación del Parque de las Ciencias se formalizó en 2019 a través de un acuerdo con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Desde entonces, un estanque de sus exteriores acoge una población viva y funcional de fartets, con un propósito doble: preservar el material genético de la especie para posibles emergencias ambientales —un seguro biológico frente a catástrofes locales— y producir ejemplares destinados a futuros programas de reintroducción. Es un trabajo meticuloso, que no admite improvisaciones ni apresuramientos: cada decisión se toma conforme a protocolos conservacionistas, y el mantenimiento de la población se ajusta a estándares de reproducción extensiva en condiciones controladas.
El estanque se convierte en vivero. El objetivo es la supervivencia a largo plazo para que este endemismo ibérico vuelva algún día a recuperar parte del espacio que perdió. No se trata de “reintroducir por reintroducir”, sino de hacerlo con criterios ecológicos, en espacios adecuados y con seguimiento técnico posterior. Por tanto, los fartets del Parque de las Ciencias crecen lejos del ruido, discretos, diminutos, pero cargados de significado.
Este pez, que apenas supera los diez centímetros, encarna muchas de las tensiones ecológicas del presente: la pugna entre especies nativas y exóticas, la fragilidad de los sistemas acuáticos mediterráneos y la dificultad de proteger lo que no se ve. Por eso su conservación va mucho más allá de su tamaño: representa un compromiso con lo que aún puede salvarse si se actúa con previsión, rigor y voluntad científica. En Granada, ese compromiso nada en silencio, pero avanza.
Sobre AIZA
La Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) es una organización profesional que representa a los principales parques zoológicos y acuarios de España y Portugal. Fundada en 1988, agrupa a 50 instituciones que trabajan bajo rigurosos estándares de bienestar animal, conservación, investigación y educación ambiental, tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos.
Cada año, los centros miembros de la organización reciben más de 14 millones de visitantes, incluidos 1,2 millones de estudiantes en visitas educativas, reforzando su papel como espacios para la sensibilización sobre la biodiversidad y su protección. En el ámbito marino y de agua dulce, los acuarios asociados reproducen fielmente hábitats naturales para especies acuáticas, combinando la cría y la investigación con una misión educativa que busca generar conocimiento y concienciar sobre la fragilidad de los océanos.
Además, AIZA colabora activamente con entidades nacionales e internacionales como EAZA (Asociación Europea de Zoos y Acuarios), WAZA (Asociación Mundial de Zoos y Acuarios), ALPZA (Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios) y Species360. Participa en el Programa Europeo de Especies en Peligro y en el Libro de Cría Europeo, así como en diversas iniciativas, por ejemplo, el Plan TIFIES del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para prevenir el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres, y el proyecto INVASAQUA, que apoya la comunicación, la formación y la difusión de información sobre las Especies Exóticas Invasoras acuáticas en España y Portugal. La asociación también mantiene una relación estrecha con las autoridades CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y otras administraciones públicas.
Esta labor se apoya en equipos multidisciplinares de veterinaria, conservación, educación y comunicación, que desde distintos enfoques refuerzan una estrategia común basada en la salud animal, la divulgación ambiental y la participación ciudadana. Así, AIZA promueve activamente la protección de la fauna ibérica y global, trabajando por un futuro más sostenible para la vida silvestre, tanto in situ como ex situ.
